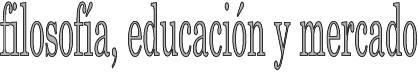|
Me imagino gestos de estupor y algún rapto de indignación ante
semejante título. ¿No nos habíamos desembarazado ya del dichoso
Marx y de los pesados marxistas ? ¿ A qué viene de nuevo
la vieja monserga ? ¿Acaso no hay otros términos con los
que definir las cosas y con los que analizar una situación ?.
Tal vez no. Os ruego pues un poco de paciencia en el manejo de
los términos.
Empecemos por ellos. Al inicio de El Capital Marx distingue
entre valor de uso y valor de cambio de una mercancía,
entendiendo por tal dos dimensiones radicalmente distintas que
pueden extenderse al análisis de un servicio mercantilizado. Por
valor de uso entiende la utilidad que presta el
objeto o, en nuestro caso el servicio, la cual es muy importante
en su uso pero poco o nada tiene que ver con el coste del objeto
y por tanto con su precio. El uso o la utilidad se presupone en
los actos de intercambio pues, se podría decir, algo que no tuviera
uso ninguno, nadie lo compraría, aunque bueno es reseñar que esa
máxima de sentido común tropieza con el sinfín de objetos inútiles
que todos adquirimos en un momento u otro. Ahora bien, la utilidad
es cuestión del comprador y no del vendedor mientras que el precio
lo establece el vendedor en función del coste. Dicho coste corresponde
al denominado valor de cambio que nada tiene que ver con
la utilidad y que se determina por el tiempo de producción o,
dicho de otro modo, por el tiempo de trabajo necesario para producir
el objeto en cuestión.
Al aplicar a la filosofía esos conceptos la estamos tratando
como una actividad o como un servicio social mercantilizado,
o sea como un valor de cambio, distinguiendo este aspecto
de su hipotética utilidad o valor de uso. Ambas dimensiones
discrepan y ambas se pueden asignar tanto a la filosofía como
a su enseñanza aunque con implicaciones ignificativamente diversas.
Ahora bien, el que tenga valor de cambio significa que se trata
de una actividad que se ejerce en condiciones mercantiles, es
decir que el usuario paga por el servicio - en este caso son los
estudiantes los que pagan- y el profesor cobra por él pues, aunque
funcionarizados somos todos trabajadores por cuenta ajena, la
mayor parte por cuenta de una empresa pública.
LA FILOSOFÍA.
El uso de la filosofía o sea, la práctica de la misma,
no parece que preocupe en gran medida a ninguno de sus profesionales.
Más bien al contrario, suele afirmarse que la importancia y el
prestigio de esta disciplina radica en su falta de utilidad.
Así que se la define como una disciplina que desde la Antigüedad
clásica se ha caracterizado por exigir a aquel que quiera dedicarse
a su cultivo una buena dosis de ocio: se trataría de un saber
privilegiado, destinado a unos pocos que pueden gozar de la ausencia
de ocupaciones inmediatas. En este sentido la tradición suele
tratar a la filosofía como un lujo para una minoría, consustancialmente
ligada al modelo ancestral de una Universidad para la educación
de las elites.
Se suele situar en Aristóteles el origen de esa idea aunque el
texto de la Metafísica en el que se encuentra (982, G 10-25)
se presta, como por otra parte es usual en los textos filosóficos,
a interpretaciones menos restrictivas. No voy a detenerme en ese
punto, sólo quiero indicar que al decir que "filosofaron
[los hombres] para huir de la ignorancia]" y añadir que "[con
ello] es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento
y no por utilidad alguna", esa "falta de utilidad"
alude al carácter no teleológico de la actividad filosófica misma,
al hecho de que no está centrada en un fin a conseguir sino que
deja ir al pensar según su propia dinámica, pero no excluye que
los resultados de ese saber puedan ser extraordinariamente útiles
por sus implicaciones sociales, técnicas o culturales. En consecuencia
no creo que la filosofía pueda definirse como una "actividad
para ociosos", a pesar de que obviamente implica un determinado
distanciamiento y requiere un ritmo propio, pues trata de ejercer
un tipo de actividad mental-(lingüística) que podemos calificar
de "abstracta" o "genérica".
Algunas tradiciones emparentan la inutilidad de la filosofía
con la propia etimología de la palabra : filo-sofía o amor
por el saber, distinto del saber auténtico ya que ese último es
un "saber constituido" mientras que el filósofo persiguiría
un saber solo tentativo e intencional, cosa que, en mi opinión,
no corresponde al propio acervo de la disciplina pues las obras
de los filósofos son arquitecturas bastante complejas de un saber
que se pretende constituido si bien a un nivel general.
Aún así, de ser cierta aquella suposición, ¿significaría que
la filosofía no sirve para nada?, ¿el que no sea útil de un modo
inmediato significaría que es algo así como un eterno divagar? .Pregunta
constante en las aulas de secundaria : ¿para qué sirve un
saber tan extravagante ?.Menuda colección de idioteces tener
que estudiar la ristra interminable de las opiniones de un filósofo
tras otro : Platón, Aristóteles, Sto. Tomás, Descartes, Spinoza,
Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, etc.etc. Una hilera inacabable
de nombres ilustres, de distinta procedencia y condición, escritores
todos de obras casi siempre difíciles de descifrar para el profano,
cuyo recóndito saber exige una preparación y aún más, una introducción
a la preparación que agota los años de estudio. Sólo unos pocos
que casi por un azar de la historia nos dedicamos profesionalmente
a ese menester, erudito entre las ocupaciones eruditas, penetraríamos,
al parecer sin engorro, en los arcanos de una lectura plagada
de asechanzas.
A pesar de su inutilidad los filósofos, o las filósofas, pues
empieza a haber filósofas en femenino, constituyen un gremio un
tanto específico. Basta poner esas palabras bajo cualquier artículo
periodístico para que las opiniones, en tantos casos personales
e intransferibles, vertidas en él, parezcan alcanzar el rango
de verdades primeras, claras y distintas. Casi ni se necesita
argumentar, como si "la opinión" de un filósofo, por
ser éste alguien cualificado, dejara ya de ser mera opinión. El
hábito del pensar, del razonar y del argumentar es algo que se
supone sabrá hacer con la misma maestría con la que el cantante
sabe usar la voz. Se produce entonces un equívoco lamentable :
dado que un filósofo por ser tal no puede enunciar sólo "
una opinión" sino que todo lo que dice está animado por el
pensamiento, será escuchado como si de un pensador se tratara
cuando no hace más que exponer auténticos lugares comunes. Basta
cierta pericia, alejarse de los tópicos y envolverlo en los clásicos.
Estamos ante un extraño enigma: parecería que la filosofía no
tuviera utilidad alguna, pues el pensador ejerce el pensar por
el mero placer de hacerlo, pero sí tiene valor de cambio pues
el filósofo, profesional del pensar, exige que se le retribuyan
bien sus servicios y se queja amargamente de la degradación que
le depara la asalarización. Como si el pensar, profesión liberal
por excelencia, se aviniera mal con el estatuto del salario..
Replanteemos pues la cuestión y preguntémonos qué tipo de uso
le conviene a un saber tan inaudito, a una profesión tan agorera,
a un oficio de artesanos tan depurados . ¿Qué porvenir para
aprendices de filósofos sin uso ? ¿Acaso está la filosofía
en trance de desaparecer por falta de ejercicio ? ¿ A qué
se dedican las facultades de filosofía y los profesionales de
la misma ? ¿Y a qué podrían dedicarse los nuevos estudiosos ?
¿Hay acaso filosofías nuevas ?
Intentemos otra vía de aproximación. Ciertamente la filosofía
exige cierto aprendizaje y dominio de los textos. Pero no basta
con eso, no basta con saber citar correctamente o con no equivocarse
al referirse a Descartes. Fundamentalmente la filosofía tiene
que ver con los conceptos del mundo y de las cosas, con las palabras
con las que se las designa, con las imágenes que hacen vívida
una situación y con las relaciones que se establecen entre todo
ello; en definitiva con la estructura enunciada o enunciable del
mundo. "Pensar" es una actividad ligada a la percepción,
al lenguaje y a la estructura del mundo que nos permite orientarnos
en él, pues no lo hemos creado. Ya estaba ahí cuando nacimos y
es en él que necesitamos insertarnos. "Pensar" significa
darle vueltas, ajustar los términos hasta que las relaciones queden
más claras, hasta que ciertos nudos salten hechos pedazos, hasta
que ciertas arquitecturas se desmoronen o se diluyan como el hielo
que se funde con el calor y es también recordar o "poner
sobre el tapete" la genealogía de las palabras que definen
las relaciones fundamentales. Un buen concepto es una red de palabras
bien tejidas que permiten "capturar" elementos de realidad
inconexos : percepciones, fragmentos de discurso, acciones
inesperadas o efectos imprevistos, imponiendo un cierto protocolo
de repetición. Una teoría es imprescindible para poder entender,
no es en absoluto un lujo. La "filosofía para ociosos"
la trata como un lujo ligado al poder, cuando el pensar y el saber
recogido en el lenguaje y en los textos, no sólo forma parte del
mundo cultural en el que uno habita, sino que en ocasiones es
imprescindible para entender y para sobrevivir social y culturalmente.
Hay quien dice que la voluntad de sistema forma parte de toda
filosofía, si bien, por desgracia no siempre un filósofo consigue
estructurar una buena sistémica. Pero en todos los saberes se
dan fragmentos de teoría que pretenden conceptualizar un conjunto
de proposiciones o una serie de términos clave que resuman el
cuadro general en el que se insertan desarrollos más amplios,
ya sean éstos protocolos observacionales o teóricos. Frente a
esos fragmentos de teoría algunas filosofías querrían comportarse
como una red de redes, como un desarrollo conceptual global que
asigne a cada región y a cada conjunto su lugar específico, que
impida los bloqueos o cortocircuitos en el territorio de los saberes,
que aclare las ambigüedades, que reparta los dominios. Y pretenden
que podrían hacerlo en función de una especie de saber ancestral
sobre los límites entre unos saberes y otros, sobre sus relaciones
epistémicas y la especificad de cada una. Con una mirada global,
ya sea reflexiva o interpretativa , la filosofía podría decir
la última palabra en las contiendas del saber.
A mi parecer esa posición, que pretende prolongar la mirada del
viejo filósofo-rey al propio mundo del saber es desafortunada
pues, a pesar de su larga tradición, la filosofía no dispone de
un saber superior con el que adjudicar los lugares. Ese error,
por extendido que esté entre los profesionales de la filosofía
que creen disponer de alguna varita mágica para volver a su orden
los territorios díscolos y los ánimos encrespados, sólo responde
a nuestros deseos, nuestra imaginación y nuestra ignorancia.
El filósofo, como cualquier mortal, carece de acceso privilegiado
al templo del saber. Sus puertas, como las de El Proceso
para el joven K, están selladas porque más allá no hay nada. No
hay ningún acceso privilegiado al mundo del "saber en general"
que nos permitiera, de un salto, trazar la geografía del mundo.
Y en consecuencia para "pensar en general" tenemos que
aceptar el lento, laberíntico y difícil camino entre las letras
que componen ese mundo.
Pero no por eso la filosofía está de más. No puede cumplir con
una tarea enciclopédica de explicitación general que le fue asignada
por una añeja concepción religiosa. Y haciéndose heredera de la
poesía mitológica, de la religión y de la teología, asentar el
orden del mundo en su fundamento. Ese intento ha resultado vano.
Parafraseando a Nietzsche podemos afirmar : no sólo dios
ha muerto, con él ha muerto el filósofo-rey, siempre con su receta
a pedir de boca.
Rota la vinculación al poder, aunque sea al poder soñado en el
exilio, la filosofía está presente donde un nuevo movimiento social
o una nueva problemática se está abriendo camino. En el primer
caso se necesita del pensar para explicar a todos los concernidos
por lo que está pasando, qué cosa sea eso ; para desentrañar
los sucesos y para encontrar nuevas formas y nuevas estrategias,
para expresar nuevas vivencias ; para articular un mundo
de sentido donde sin él sólo habría ecos y ausencias. Los nuevos
movimientos sociales son auténticos laboratorios de filosofía
pues allí se debate, se habla y se escucha, se argumenta, se buscan
soluciones nuevas para viejos enigmas, se retraducen textos, se
hace necesario encontrar las palabras para los nuevos tiempos.
En el segundo, cuando a parece una nueva problemática teórica
o científica, se echa mano de la filosofía porque faltan conceptos
en situaciones de crisis de las disciplinas y hay que renovar
las fuentes de inspiración. También entonces viejas posiciones
que quizá en su momento fueron desechadas por ser demasiado especulativas,
demuestran capacidad para incentivar un proceso de reconstrucción
intelectual, pues los problemas y las soluciones se siguen unos
de otros como las cerezas en un cesto. Líneas intelectuales que
ya han dado todo de sí alcanzan nuevas dimensiones al cruzarse
con corrientes filosóficas que las arrastran a un nuevo campo
de problemas. Sin esas lecturas providenciales, sin esos encuentros
inesperados y fructíferos, ciertos impasses teóricos habrían sido
definitivos.
La riqueza de la filosofía, su inmenso valor de uso está
pues en ese acervo de pensamientos, de ideas y conceptos, de teorías
y de perspectivas, que tantas y tantas inteligencias han formulado
en algún momento para solucionar un problema o para encontrar
respuesta a un interrogante. Y que aún cuando no hayan dado una
respuesta satisfactoria, han desbloqueado el camino o mostrados
ramificaciones inesperadas que darán lugar a nuevos planteamientos.
Ahora bien, eso no significa que todas las filosofías alberguen
respuestas para cualquier pregunta. Como en cualquier caja de
herramientas hay que aprender a poner en juego las que se adaptan
a un determinado cometido.
Luego no es cierto que la filosofía sea un saber para ociosos,
más bien habría que decir que es un "saber comprometido en
la creación de conceptos que tienen efectos sociales y culturales",
usando para ello reglas procedimentales de probada eficacia :
la argumentación, el debate, la crítica, el análisis de los términos
y los conceptos, la búsqueda de soluciones alternativas, el distanciamiento,
la puesta en cuestión, la comprobación de viejas sentencias, la
reflexión, etc.
LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA.
Como toda disciplina la filosofía exige un lugar de aprendizaje
que está constituido por las distintas instituciones educativas
(facultades, Institutos, centros de secundaria, etc). En ellas
se enseña al futuro profesional y se le capacita para el ejercicio
como ocurre en otras profesiones liberales, con la peculiaridad
de que al centrarse la filosofía en la actividad intelectual "en
general", actividad que se ejerce pero que no puede conservarse
como una compota, es prácticamente imposible trasmitirla como
un compendio de conocimientos. De hacerlo así el estudiante recibe
un sinfín de datos pero ningún pensamiento y la propia disciplina
le resulta enojosa y aburrida.
Un mínimo vistazo al estado de la enseñanza de la filosofía nos
permite observar que quizá por su peculiaridad, ésta ocupa un
lugar fundamental en la filosofía misma, siendo una de las pocas
profesiones en que la enseñanza casi ocupa al conjunto de los
profesionales. Mientras que en otras disciplinas la enseñanza
se concentra en una pequeña parte en relación al conjunto de los
licenciados y profesionales, en la filosofía abarca a la mayoría,
de modo que la enseñanza de la tradición filosófica se magnifica
cortando a la filosofía de su propio contexto y volviéndola incapaz
de una interacción efectiva con otras disciplinas. La erudición
y el ensimismamiento se convierten en sus rasgos determinantes.
En el Estado español la filosofía está bien asentada en los grandes
centros de enseñanza; está presente en el Bachillerato y en la
Universidad, no así en la enseñanza general básica, siguiendo
en ello una tendencia común a los países europeos del Sur, que
como Portugal o Italia mantienen la filosofía en la Enseñanza
secundaria . Tal cosa no ocurre en un país con una tradición tan
fuerte como Alemania, donde la filosofía forma parte de los estudios
superiores que se desarrollan en la Universidad, pero está ausente
de los niveles básicos o de la secundaria. O como en Francia donde
ocupa un lugar intermedio pues está presente en el curso de paso
a la Universidad, pero falta en niveles inferiores. Tampoco en
USA donde forma parte de los estudios culturales y de crítica
literaria.
Esa constatación es un tanto sorprendente y está en la raíz de
algunas peculiaridades de nuestros alumnos : muchos de los
estudiantes de filosofía aspiran a su vez a ser algún día profesores,
razón por la cual la transmisión de la tradición filosófica que
es a su vez la que ellos deberán transmitir a sus alumnos, se
convierte casi en la única relación con la filosofía. Nunca o
muy pocas veces les vemos leer directamente los textos, nunca
o casi nunca repensar lo que el texto plantea, seguir su análisis,
aceptar o criticar sus planteamientos o sus conclusiones, en raras
ocasiones identificarse con una doctrina, apropiarse de una idea,
desarrollar unas intuiciones quizá fragmentarias. En vez de apropiarse
y rehacer la filosofía, se adopta una actitud de respeto y de
curiosidad : cultivar la tradición, pulirla, mantenerla y
transmitirla. A cambio de un puesto y un salario.
No es que lo condene. Como cualquier saber, habilidad o práctica,
la filosofía exige una serie de conocimientos, autores, referencias,
historia de los conceptos, temas centrales de los que se ha ocupado,
tics y matices que sólo se conocen si se conservan y se explican.
Sería absurdo que todos tuviéramos que ser autodidactas :
por malos que hayan sido nuestros profesores - y en algunos casos
lo son y lo han sido hasta el aburrimiento - nos han enseñado
muchas más cosas de las que suponemos y les debemos cierto modo
de leer - o de no leer - y de interpretar, preguntar, argüir o
razonar. Mal que nos pese, la filosofía es también una cuestión
de escuelas.
Pero el que la filosofía viva, la que se hace en un país o en
el marco de una cultura, se agote en la enseñanza es, en mi opinión,
un mal síntoma. Pues si la única razón de existir como disciplina
es la transmisión de lo que los filósofos han dicho a lo largo
de los siglos, aún siendo eso mucho, es demasiado poco. La enseñanza
y la repetición del saber transmitido pasa a ocupar el lugar del
saber nuevo, del que se está creando, lo desconoce y se reduce
a sí misma. Abrir la filosofía a otros saberes es condición de
su existencia y requisito imprescindible de su vitalidad, aunque
suponga un riesgo muy alto para el filósofo pues le exige una
amplitud de mirada que no es la del especialista, sin que encuentre
tampoco suelo firme para su "universalidad". La propia
tradición filosófica es insuficiente para ello.
Ese viejo problema caracterizó la discusión de los años 60 sobre
"el papel de la filosofía en el conjunto del saber".
Veníamos o estábamos todavía en una tradición escolástica que
no facilitaba la discusión y cuyos extremos no sea tal vez cuestión
de rememorar. Baste decir que la propuesta esbozada por M. Sacristán,
según la cual la filosofía debería enseñarse en algún tipo de
institución menos escolar que las actuales Facultades pero a la
vez más sensible a los nuevos problemas y debates en el mundo
del saber y de la ciencia, me sigue pareciendo una propuesta de
gran alcance. Ponerla en marcha comportaría sin duda graves problemas
de adecuación para los actuales enseñantes, pero permitiría ampliar
la presencia de la filosofía en las diversas ramas del saber,
condición imprescindible de su vitalidad.
Así pues a mi modo de ver la filosofía no se reduce a la "filosofía
académica" aunque su presencia social sea mucho más difusa
de lo que ocurre en otras disciplinas. Hasta cabe decir que la
Academia recoge tarde y mal el pensamiento que se hace "fuera"
de ella y muestra una ligazón más estrecha con los nuevos problemas
históricos, científicos, artístico-culturales o vivenciales. Ese
fenómeno es muy visible cuando se observa que en diversos periodos
históricos las nuevas corrientes se han afirmado fuera de la Academia
antes de ser recogidas por ella. Baste citar a los "humanistas"
del Renacimiento, a los "philosophes" ilustrados, al
propio Marx, o a Nietzsche, o a Spinoza ; o al Sartre de
los años 60 sin ir más lejos. Sería un error despreciar esa riqueza
en nombre de la "filosofía legítima" que se concentra
en las Universidades pues ésas dan el título y el marchamo, facilitan
al estudioso la adquisición de determinados conocimientos y ofrecen
al profesional ciertos medios, pero son muy lentas y cortas de
vista para los nuevos problemas, para la crítica, para la puesta
en cuestión y la innovación. La propia estructura de la Universidad
como transmisora de un saber "hecho" dificulta más que
ayuda a los profesionales más creativos en su trabajo.
Si, como dice A.Badiou en su pequeño Manifiesto por la filosofía(Buenos
Aires, ed. Nueva Visión, 1990 - 1ª de. francesa, 1989-
), ésta es una actividad intelectual "exenta", cuya
sutura histórica a los campos de la matemática (del "mathema"),
de la política, de la poética y del amor ha marcado gran parte
de su historia, quizá no esté de más reproponer lo que, más allá
de su ligazón con esos cuatro campos, la especifica en tanto que
actividad intelectual singular: la puesta en ejercicio de procedimientos
intelectuales de corte lingüístico-creativo que son transversales
a las actividades intelectuales y culturales de una comunidad
social, implantadas en ella de un modo particularmente difuso.
Se trata pues, a mi modo de ver, de defender la práctica y la
enseñanza de una filosofía "exenta" , es decir de no
reducirse a una filosofía ligada a otras materias como podría
ser una "filosofía de la ciencia" o de la "política"
o "de la historia" o del "arte", que aún teniendo
su lugar no agotan el campo del pensar, pero sin que esa filosofía,
por otra parte, sea una "enciclopedia" ni una ristra
de conceptos generales. Y de defender una didáctica de la filosofía
mucho más abierta, directa y relacionada con los otros campos
del saber y de la práctica social.
El segundo punto, y el más complejo, afecta a la mercantilización
( el valor de cambio) de la enseñanza y por tanto, a su
inclusión en el marco de una Universidad concebida como "empresa"
que ofrece servicios de conocimiento a rentabilizar desde el punto
de vista de la inversión, tanto de la inversión social que supone
mantener dichas Instituciones como de la inversión privada que
pueda suponer para el estudiante o su familia sufragarse una carrera.
En el capitalismo avanzado al que empezamos a pertenecer, los
servicios educativos forman parte de las infraestructuras sociales
financiadas por medio del gasto público, que son prácticamente
imprescindibles para la cualificación de una fuerza de trabajo
compleja como la que precisan dichas sociedades. En estas instituciones
se combina la transmisión del saber con la producción de conocimiento
nuevo o, lo que es lo mismo, la docencia con la investigación.
Formar nuevos enseñantes y profesores, en el límite inclusive
nuevos filósofos, pensadores o futuros trabajadores expertos "en
actividades intelectuales en general" forma parte de lo primero ;
desarrollar programas de investigación que aporten nuevos conocimientos
constituye lo segundo. Con una peculiaridad, dado que el conocimiento
no sólo es "saber" sino especialmente "saber hacer"
exige un mecanismo de constante promoción y reciclado para mantener
a los profesionales adecuados, para formar el llamado "capital
humano", es decir el conjunto de habilidades y capacidades
intelectuales que posibilitan el trabajo "mental" en
general.
Ahora bien, en la sociedad del conocimiento a la que nos estamos
acercando, no sólo se "mercantiliza" el acceso y la
transmisión del conocimiento sino que su "producción"
se industrializa con lo que pasa a ser un sector más de la producción
social. A partir de ese momento se la empieza a gestionar como
una empresa (privada) sujeta como cualquier otra a la obsesión
por la venta del producto ( la colocación de sus licenciados),
el ahorro de costes y la rentabilización máxima de la inversión
( en terminología marxista diríamos que por la extracción máxima
de plusvalor). Se pasa a privilegiar por encima de cualquier otro
el criterio de rentabilidad, de modo que el gasto en educación
sea tratado como una inversión en la que se debe reducir al máximo
todo gasto innecesario ( reducción de las convocatorias, restricción
del periodo de permanencia en la Universidad, control del personal,
aumento de las horas lectivas para el personal docente u otros
grupos, etc) y se controlan todos aquellos capítulos por
los que aumenta el gasto sin aumentar el rendimiento : ése
no es otro que el de formar el máximo de alumnos posibles en un
tiempo mínimo con calidad standard.
Ese tipo de políticas se intentan legitimar desde un punto de
vista estrictamente económico como rentabilización de la inversión
o darles cierto tinte social, pues se trata de gasto público y
en consecuencia una buena gestión parece redundar en beneficio
de toda la sociedad. Pero hay que tener en cuenta en primer lugar
que la formación de buenos profesionales es una necesidad social
y en consecuencia, si bien comporta un gasto, ése debiera ajustarse
a satisfacer las exigencias educativas y profesionales de la población,
antes que figurar como un factor de inversión. Es decir, una buena
y amplia política de becas, una financiación generosa de los establecimientos
educativos, bibliotecas en buenas condiciones, calidad en la enseñanza
y en la investigación, servicios informáticos, etc. son rasgos
que caracterizan un eficiente servicio de educación con potencialidades
mucho más altas que el mantenimiento de Instituciones mediocres
a las que se exige un alto rendimiento. El criterio de rentabilidad
no parece ser el criterio mejor para acercarse a una tarea compleja
como es la educación en la que necesariamente hay que considerar
otras variables: periodos más dilatados para unos alumnos que
para otros, programas que no dan el resultado apetecido, niveles
complejos de cualificación, interactividad, etc. El criterio de
rentabilidad es probablemente el único criterio económico aceptable
desde la perspectiva del capital pero para los usuarios existen
otros elementos que deben tenerse en cuenta y que exigen cuando
menos poner en cuestión una primacía altamente cuestionable.
La "privatización" de la enseñanza superior supone
un paso más en esa dinámica de mercantilización y de industrialización,
pues convertir una Universidad en una empresa privada, no ya tratarla
como tal, sino abrir las puertas a distintos grupos inversores
( Fundaciones privadas, consorcios bancarios, etc) implica hacer
del "conocimiento" el producto a obtener y exige por
tanto reorganizar la Universidad privilegiando aquellas ramas
que previsiblemente puedan aportar mayores rendimientos en perjuicio
de otras que pasan a un lugar secundario. Ocurre como si, dado
que el aumento del potencial científico es un elemento de las
políticas de desarrollo, ya desde el principio se subsumiera la
investigación bajo el hipotético beneficio a obtener, colocándola
bajo la supervisión de organismos corporativos designados ad
hoc.
Esa inclusión de la investigación universitaria bajo el paragüas
de las grandes empresas implica desvincularla de los controles
populares. Quizá no sea éste el objetivo prioritario pero qué
duda cabe que puede resultar de interés si se tiene en cuenta
que ya actualmente el estado corre con la proporción mayor de
los gastos destinados a la investigación fundamental, uno de cuyos
capítulos prioritarios, dicho sea entre paréntesis, es el militar.
En los programas de I+D (Programas de investigación y desarrollo)
que se convocan anualmente, el porcentaje que corresponde a "bienestar
social" (educación, sanidad, medio ambiente, etc) es mucho
más pequeño que el que se destina a alta tecnología en la que
se incluyen investigaciones de interés militar, estratégico o
de prestigio.
La investigación en I+D es característica, por otra parte, de
los países más industrializados, a cuya serie el nuestro recién
se acaba de incorporar (en los años 90 la investigación realizada
en dichos países totalizaba alrededor del 90% de toda la I+D mundial
(M. GALCERAN y M. DOMINGUEZ, Innovación tecnológica y sociedad
de masas, Madrid, Síntesis, 1997, p. 156.)), y en ella la inclusión
de la cúpula investigadora representada por los departamentos
universitarios en la élite empresarial es una constante. No sólo
porque brinda una posibilidad de control y de injerencia empresarial
en la producción científica sino porque la inserta, de un modo
orgánico, en el marco de las grandes inversiones que le garantizan
respaldo financiero. La industria se coloca así en situación de
poder rentabilizar, sin posteriores pasos intermedios, el resultado
de las investigaciones en el caso de que puedan resultar útiles
mientras que el grupo investigador se asegura una financiación
estable. Los contratos Universidad-empresa favorecen además el
contacto entre la investigación pública (la que se hace en el
marco de las Universidades e Institutos públicos) con la privada
( la que se realiza en el marco de las empresas) entre los que
no hay una diferencia de naturaleza pues, si bien la Universidad
se concentra en la investigación básica, las fronteras con la
aplicación son flexibles y las empresas cuentan también en muchos
casos con subvenciones estatales. Se socializan los costes pero
se garantizan los beneficios privados según un modelo que en los
grandes países industrializados lleva ya varios decenios ( especialmente
USA, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón,..) aunque en el nuestro
recién esté empezando.
Para los filósofos y la filosofía esa transformación resulta
perjudicial, aunque manifiesta rasgos paradójicos, pues
- en una sociedad de masas se necesitan profesionales en masa
para determinadas tareas ( se puede necesitar gran número de
médicos, o de ingenieros,..) pero dada una formación "
de especialistas" resulta confusa la virtualidad social
de una "elite pensante" poco normalizable como "profesión
específica", dado justamente el carácter en parte "concentrado
en la Academia" y en gran parte "difuso" de la
actividad filosófica que hemos visto antes. Por otra parte se
insiste en que la sociedad de la información, del saber y de
la comunicación exige una formación "polivalente"
en la que al menos en principio la filosofía podría tener un
lugar importante que, sin embargo, no acaba de cuajar, quizá
por la propia inoperancia de los profesionales dela filosofía.
Parece como si en la filosofía cristalizara la contradictoriedad
de una enseñanza para una sociedad de multitudes cuya posibilidad
de autogestión es mínima y de una especie de capitalismo socializado
que comparte el principio indiscutido de la máxima rentabilidad.
Con un cambio también en los "saberes de prestigio"
que marginan a las viejas Humanidades trayendo a primer término
disciplinas ligadas a la tecno-ciencia o a otro tipo de actividades
(música, arte,..)
Pero,
- mantener y potenciar la filosofía no tiene que ver con volver
a un pasado "humanista" que se supone que se estaría
perdiendo en beneficio de un presente "científico",
sino con la necesidad de estar presentes de un modo crítico
y reflexivo en los procesos formativos . Para eso la Facultad
de filosofía, sin abandonar su propia tradición, debería ser
capaz de relacionarse de un modo más integrador con las otras
disciplinas y tener una mayor presencia en los debates sociales
(algo así como el Colegio de Filosofía de Paris y de Barcelona
o las Jornadas de "puertas abiertas"). Tal vez mero
desideratum pues las inercias de nuestra propia Universidad,
la antigua y venerable Complutense, no facilitan un cambio de
ese tipo.
Aparte de que
- ligar la crisis en la enseñanza de la filosofía con la reflexión
que sobre la propia Universidad y su función ha hecho el movimiento
estudiantil desde los años 60 nos permitiría ganar algo de claridad
. En la segunda parte de ese artículo no he hecho más que introducir
levemente esta problemática.
|