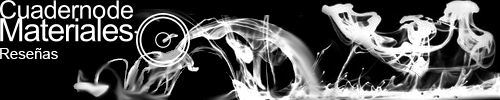
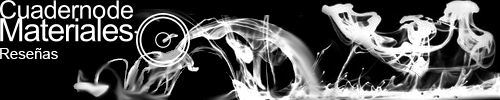 |
|
La ciudad intangible de Santiago Alba RicoReseña |
ALBA RICO, Santiago , La ciudad intangible, Hiru, Argitaletxe, 2002.
os textos de Santiago Alba Rico tratan de exponer y mostrar los efectos (y los desastres) antropológicos desatados por la extensión imparable del capitalismo. Cierto que lo hace con toda la serenidad analítica del mundo, sin melodramáticos aspavientos apocalípticos, pero con una sosegada y penetrante agudeza que pone sobre el tapete toda la contextura de esta sociedad nuestra, una sociedad que presenta unas características sin precedentes en la historia de la humanidad y que parece ser nos está conduciendo al “fin del neolítico”. Ya veremos qué quiere esto decir.
Una pregunta básica que habríamos pues de hacernos es la siguiente: ¿Qué está haciendo la sociedad capitalista con el hombre y con el mundo del hombre? “De este peligro antropológico se ocupan poco los críticos del capitalismo; de él no pudo ocuparse naturalmente Marx”[1]. Cierto que la lucha política contra el capitalismo puede ser (y seguramente lo es) más perentoria, pero también es cierto que desde las filas del anti-capitalismo no se puede dejar de pensar y exponer las profundas transformaciones antropológicas que está llevando a cabo esta inaudita civilización, y ello aunque no sea más que por tomar mayor conciencia de qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo.
Porque el capitalismo es un modo de producción, sí, pero es también un lugar estructural en el que todas las cosas adquieren una determinada forma y una específica consistencia, el capitalismo es también una matriz en la que se insertan los acontecimientos de un determinado modo, un molde donde adquieren un perfil concreto todos los fenómenos, un “lugar” dónde la realidad cristaliza de una manera muy concreta.
Por ello nuestro autor ha indagado con penetración en este dominio, como muestra el subtítulo de otra obra suya: “Apuntes para una antropología del mercado”[2]. Pues, en efecto, “[…] el mercado ha pasado a englobar no sólo la tierra y la fuerza de trabajo sino asimismo el cuerpo, el tiempo, el deseo, las ideas […]”[3]. El Mercado Capitalista, esa instancia devoradora cuya emancipación totalizadora fue insuperablemente descrita por Karl Polanyi, se convierte efectivamente en la vertebración misma de todo lo antropológico. No se trata aquí, por lo tanto, de hacer una crítica económica de la reproducción expansiva del capital sino, más bien, de cómo esa economía “produce conducta, produce (un tipo de) cuerpo, produce (una cierta clase de) tiempo, de evidencias, de entendimiento, de violencia”[4]. El capitalismo produce realidad, erige las coordenadas en las que se ha de mover la comprensión del mundo, construye esquemas de percepción, cataliza ideologías y modos de comportamiento, destila las categorías a través de las cuales nos comprendemos a nosotros mismos y a los otros. “Que el Mercado sea nuestro ágora, el lugar social por excelencia donde los hombres se intercambian sus signos y se reconocen recíprocamente como hombres, quiere decir ante todo que ha quedado borrada toda distancia entre el mercado y el ágora, que el sitio de comer y el de pensar, el de consumir y el de mirar, son el mismo y que, en definitiva, si construimos todavía una sociedad, primitiva y frágil, no es ni siquiera porque miremos todos al mismo tiempo en la misma dirección; lo que nos une es el hecho de que todos, al mismo tiempo, vemos pasar las mismas cosas”[5]. Cuando el Mercado lo domina todo sólo podemos apropiarnos de la cosa a través de la compra; la relación del átomo-consumidor con los objetos del mundo es una relación que Santiago Alba llama “óptico-digestiva”: “la cosa pasa sin transición del ojo a la basura”. En ese paroxismo mercantil el mundo humano es un escaparate en perpetuo movimiento.
¿Se podría pensar que incluso en esas condiciones el capitalismo genera una cosmovisión? Tal vez el capitalismo sea demasiado fluctuante por naturaleza como para permitirse el lujo de construir cosmovisiones estables aunque, en cierta medida, podría decirse que sí edifica sus propio metarrelato. Incluso se puede hablar en cierto sentido de una “religión del capital” tal como hizo Lafargue[6]. Sin duda que el capitalismo posee, de la mano de sus apóstoles neoliberales (todos los Hayek y los Milton Friedman) y proyectado en la ideología económica dominante, un cuerpo doctrinal ampliamente enseñado, promulgado y aplicado con docta y conspicua abnegación y credulidad. Posee unos dogmas incontestables, unos artículos de fe que son ley y derecho natural, indubitables. Posee una casta de sacerdotes, diversas iglesias, unos mandamientos y una lista de pecados y arrogancias, lanza sus anatemas y enseña su credo y sus oraciones. Muerto el viejo Dios todos saben ya a que nuevo Dios Todopoderoso hay que rezar, puede que en el más duro y rígido monoteísmo que haya aparecido en la historia de las culturas humanas. Todos los sacrificios son ejecutados en el altar del Mercado.
El capitalismo, sí, construye conciencias. Pero “[e]l problema surge, sin embargo, cuando las propias representaciones, bajo el empuje del Mercado, se convierten en comestibles. Esto es precisamente lo que llamo imagen: una representación comestible. Las mercancías, en virtud de su propia velocidad de renovación, se convierten en imágenes; pero las imágenes, a su vez (allí done ya todo lo es), son mercancías […]”[7]. El régimen del aparecer de las cosas, el marco estético de percepción del mundo, se subsume en ese ritmo vertiginoso de aparición-desaparición, en esa transición permanente y ubicua en el que unos ojos siempre sobreexcitados ven pasar el desfile mercantil que apenas descansa en las manos para reciclarse de inmediato en un basurero rebosante. “Por eso, si algo hay que reprocharle al capitalismo tecnológico postmoderno no es que haya instituido un régimen de puras apariencias sino, muy al contrario, que habiendo liberado una secuencia infinita de infinitas imágenes invisibles, haya erosionado y amenace con destruir la apariencia de las cosas, es combinación de lentitud y abstinencia que las ha hecho «mirables» mientras ha durado el neolítico”[8]. Las cosas ya no configuran un mundo con el que chocar, en el que crecer, en el que recordar. Las cosas ya no tienen memoria, y ya no tienen tiempo de envejecer
Por supuesto, hemos de tener mucho cuidado a la hora de no caer en la tentación de convertir al Capital es una especie de Fuerza Providente, en un Principio Absoluto del que se deduzcan todas y cada una de las manifestaciones de lo real. Hacer tal cosa, incurrir en tal tentación hegeliana, sería pretender englobar todas las determinaciones de lo real dentro de un único y mismo Absoluto (llamado ahora “Capital”), sería tanto como buscar un principio totalizador que diera cuenta de todo, que fuera el todo, por el que toda existencia finita quedara imbuida en la interioridad inmanente de un único principio panteísta. Nosotros no podemos hacer eso, pues eso es lo que intentan precisamente los apologetas neoliberales del capitalismo, esto es, convertir al Mercado en una instancia totalizadora identificada plenamente con lo real. El neoliberalismo hegeliano sueña con un mundo en el que decir “Mercado” y decir “Realidad” acabe siendo lo mismo. Nosotros no afirmamos que tal cosa ya haya sucedido de hecho, no queremos proceder así en nuestra comprensión de la sociedad capitalista. Ni decimos que ya haya sucedido de hecho ni, por supuesto, apuntamos que sea razonable y benigno que llegue a ocurrir. Más bien todo lo contrario.
El capitalismo, por el momento, no lo es todo, no lo ha ocupado todo, no lo atraviesa todo. El panteísmo capitalista todavía no se ha terminado de consumar, Mercado y Realidad aún no se han terminado de fundir y fusionar en perfecta identidad simbiótica (aunque el neoliberalismo arda en deseos de que tal cosa llegue a producirse finalmente). “Pero si el Capital no explica todo, eso no quiere decir que no explique nada”[9]. Si bien es cierto que el capital todavía no lo es todo, no es el todo y no lo explica todo (y habría que ver si tal cosa es siquiera posible), sí es cierto empero que el capital es ya muchas cosas y explica muchas cosas.
La modernidad, bien es sabido, podría ser descrita como aquel proceso por el que la mercancía pasa a erigirse en el ser de todo lo ente: la mercancía se convierte en el principio constitutivo de todo lo óntico, se transforma en la determinación estructural de todo lo que es en cuanto que es, y “de la determinación de lo ente como mercancía se siguen todas las categorías de la sociedad moderna”[10]. Ese es el paroxismo ontológico de la mercancía, paroxismo que vertebra toda la modernidad. Dentro de la sociedad capitalista las cosas, todas las cosas, han de aparecer bajo la forma mercancía, esa es la condición trascendental del aparecer mismo: lo que no es mercancía, no puede aparecer, no puede llegar a ser. La mercancía se erige en límite ontológico. Las cosas sólo adquieren consistencia ontológica, sólo se introducen en el ser bajo la forma mercantil: o son mercancía, o no son. Para que algo pueda llegar a ser, para que algo pueda llegar a erigirse en el mundo (aunque es éste un erigir blando e inconsistente, como luego veremos), tiene que hacerlo necesariamente bajo la forma mercancía, una forma que se convierte así en el principio trascendental que determina el aparecer mismo de todos los entes. Habrá que desentrañar cuales son las profundas implicaciones de tal proceso revolucionario, proceso que ha trastocado todos los ejes antropológicos.
En eso consiste la modernidad, y de ahí el gradual proceso de modernización inoculado en todo el planeta, proceso en virtud del cual la sociedad capitalista, siempre en expansión creciente, produce una progresiva y brutal homogeneización antropológica, un proceso depredador que consiste en ir allanando todas las orografías culturales con las que se encuentra. El capitalismo tiende a convertir todo el espacio humano en una misma y allanada planicie por la que se desliza con perfecta libertad de movimiento. La abigarrada diversidad de lo humano queda reducida a una superficie sin fisuras, sin recovecos, sin protuberancias: todo se convierte en una lisura idéntica en todas partes. El capitalismo disuelve todas las mallas culturales, pocos tejidos van quedando a salvo de esa ontología mercantil. Se trata de una trituración-disolución a escala planetaria. El capitalismo global se lo va poniendo cada vez más fácil a los antropólogos, cuyo trabajo de campo en el futuro será absolutamente sencillo: la misma lógica funcionando en todas partes, la misma mentalidad, el mismo tipo de subjetividad, los mismos hábitos, las mismas conductas, los mismos sentimientos, la misma ritualidad, los mismos signos, los mismos símbolos. Una brutal simplificación, una brutal igualación. Todo igual, todo lo mismo, el mismo mercado, la misma plataforma, la misma retícula, la misma abstracción, el mismo nihilismo. Todo subsumido en la misma atmósfera, esa por la que circula el capital con la mayor movilidad planetaria.
¿Acaso hay en Santiago Alba cierta “nostalgia roussoniana”? Porque, en efecto, podría parecer que el texto evoca constantemente alguna suerte de pérdida, como si el capitalismo estuviese en proceso de aniquilar cierta suerte de vieja “consistencia antropológica neolítica”, como si esta nuestra civilización del capital estuviese llevando a cabo toda una destructiva revolución antropológica. ¿Acaso se impone el “conservadurismo antropológico” frente a los embates homogeneizadores-disolventes de la sociedad capitalista devoradora? ¿Está el capitalismo destruyendo algo que vale la pena conservar? Pero en ese caso habría que analizar qué quiere decir ese valer la pena. ¿Qué viejas texturas está perforando y disolviendo la sociedad capitalista, a qué tipo de abismo antropológico nos expele? ¿Acaso toda práctica cultural, por el mero hecho de ser pre-capitalista, merece la pena ser conservada? ¿Acaso el capitalismo no ha destruido cosas que merecían ser destruidas?
Todo lo humano se mercantiliza: el cuerpo y su capacidad de trabajo, por supuesto, pero también se mercantilizan las emociones, los deseos, los gustos, la sexualidad, las ideas, las conductas, la subjetividad y las relaciones con los otros, el tiempo, el espacio, los símbolos, el ocio, la libertad, las tradiciones, los juegos, las fiestas, todos los signos y, sobre todo, la política. Toda la realidad antropológica se ve atravesada y determinada por el Mercado y por la mercantilización. Ahí incide la cosificación galopante: las relaciones mercantiles nos penetran la piel, se extienden a regiones antes exentas, su alcance crece cual metástasis imparable, el mercado opera en dominios cada vez más extensos, pocas realidades van pudiendo quedar al margen de su radio de acción, paulatinamente va extendiendo su dominio sobre una faz exponencialmente ampliada. Apenas quedan áreas protegidas, pocas cosas ya se sustraen a la lógica mercantil. Y los asuntos humanos cada día encuentran menos “huecos no-mercantiles” en los que poder medrar. De hecho, y como apuntábamos más arriba, el Mercado se erige en condición misma de realidad, pues la cosas o existen en el mercado o no existen. La exterioridad del mercado va siendo cada vez un reducto más menguante, el Mercado se va quedando sin un afuera, sin alteridad.
Habría que reflexionar, entonces, qué puede querer decir eso de sociedad de mercado, sospechar al menos de que tal cosa pueda todavía querer decir algo y no ser simplemente una fórmula verbal vacía, un sintagma imposible, una contradicción en sus términos. “¿Cómo puede una sociedad reducida a Mercado seguir siendo eso que desde la Ilustración, al definir el lugar donde los hombres se reúnen, se interpelan y se reconocen a través de ciertos signos comunes, se entiende por sociedad?”[11] Una sociedad reducida a Mercado, convertido éste en el único “lugar” en el que los hombres actúan, el único marco en el que los hombres pueden desarrollar sus potencialidades, el único parámetro en el que poder edificar lazos, el único suelo en el que germinan las ideas y las concepciones. El Mercado, en definitiva, como el único residuo en el que los hombres actúan, se relacionan y piensan. ¿Qué tipo de sociedad es esa?. Habríamos de apuntar sin duda que “la sociedad capitalista es una sociedad débil, una sociedad evaporada; que no es casi sociedad […]”[12]. Espacio público que queda replegado a una mínima retícula mercantil dentro de cuyos límites los hombres se inscriben, no habiendo otro posible lugar de inscripción, de aparición. El aparecer social de los individuos se hace únicamente dentro del repertorio de intercambio de signos mercantiles, en la producción, en el consumo. El hombre ya sólo se puede manifestar en el mercado y dentro de sus necesidades de reproducción y expansión, y las “relaciones sociales” no se desarrollan sino como relaciones mercantiles.
Pero si en algo se insiste en La ciudad intangible es en mostrar que la “sociedad de consumo” es en realidad una situación antropológicamente inédita, una realidad de destrucción generalizada, un régimen de apeirón, un retorno al “expediente puro de la inmanencia de la vida”[13]. La noción de consumo, que evoca la destrucción del fuego, es un bucle infinito de voracidad ininterrumpida que va deglutiendo toda la solidez de las cosas humanas. Nos advierte Santiago Alba que donde las cosas sólo pueden consumirse, nunca llegan a consumarse; y allí dónde la consumación se torna inviable, la cultura nunca puede llegar a consolidarse, la cultura queda arrinconada, reducida a su más mínima y pírrica expresión. La cultura del consumo apenas sí es la sombra errática de una verdadera cultura humana. “Allí donde nos limitamos a consumir las cosas, no hay «sociedad», no puede haberla”[14]. Una sociedad reducida a la vorágine consumista nos devuelve de nuevo al contexto biológico de la pura reproducción de la vida, a la mera supervivencia, a la rueda del hambre, a la mera inmediatez de la rápida digestión que apenas se para a mirar lo que digiere, apremiada en un raudo y perentorio proceso de sempiterno movimiento de deglución.
No debiéramos abusar de la analogía biológica, pero es inevitable pensar en alguna suerte de cruenta “supervivencia del más apto” a la hora de describir una formación histórica cuyos agentes productivos compiten entre sí para adaptarse a las rápidas transformaciones de un entorno de recursos escasos, resituando a los hombres en un nuevo nivel pre-cultural, en un nuevo nivel de pura supervivencia biológica. ¿Pues qué ponen en juego Adam Smith y Darwin? La lucha descarnada por la supervivencia, la “mano invisible” y la “selección natural” para “decidir” quién es más poderosos en la lucha, quién tiene una quijada más poderosa, quién muerde y degüella más, quién sobrevive a duras penas y quién perece. ¿Es el capitalismo un tipo de sociedad cuyas imposiciones y determinaciones lanzan la historia de los hombres a una extraña “re-biologización”, devolviendo a la humanidad a un estado de competencia pre-política o a-política, un estado donde ya nadie decide nada, donde ya no hay palabra política deliberadora sino un mero dejarse llevar por las “razones” impersonales e impredecibles de las condiciones económicas anárquicas e ingobernables del mercado? De ser así, dichas condiciones se impondrían como una exterioridad ajena e incontrolable a la que sólo cabría adaptarse como se adaptaban los Australopithecus a los cambios del clima; un mercado que funciona cual nicho ecológico y cuyas oscilaciones y crisis son vividas como inexorables cambios ecológicos ante los que sólo caben la adaptación y el exorcizo mágico. El capitalismo nos ha re-naturalizado por completo, nos ha devuelto a la inseguridad inmanente de la mera reproducción de la vida, nos despoja de la ciudad, del mínimo tejido donde medra lo humano.
Tantas discusiones dilucidadoras dentro de la filosofía política moderna en torno al postulado de un estado de naturaleza para terminar notificando que a ese estado nos empuja la sociedad capitalista, al miedo hobbesiano. Hemos sido expulsados de la Cultura para retornar a la Especie o, lo que es lo mismo, de “una condición indígena” a una mera y “desnuda condición humana”, a la desprotección absoluta del Hombre con mayúsculas, a nuestra abstracta biología. Con el triunfo imperante de la civilización capitalista volvemos a ser Especie, a ello hemos sido devueltos. La capitalista es, en cierto sentido, la más humanista de las sociedades históricas existidas hasta la fecha, la que más avanza hacia la construcción del mero hombre, del hombre desnudo, del hombre abstraído de todo tejido cultural. Sólo hombres, inermes, despojados, expuestos a la intemperie, la sola supervivencia en un entorno re-naturalizado en la que sólo queda el Hombre Universal, con mayúsculas, el mero Homo.
¿Qué está transmutando, pues, el capitalismo? Todas las culturas, mientras ha durado el neolítico, han erigido una serie de tabúes, prohibiciones y restricciones para delimitar qué cosas entran dentro del campo de lo comestible y cuales no. Con esta actividad simbólico-taxonómica las culturas siempre han mantenido un recinto sagrado protegido de la voracidad del hambre, un ámbito de cosas sagradas y maravillosas cuya existencia no podía ser imbuida en el ciclo inmanente del hambre. En definitiva, la franja de las cosas comestibles siempre estaba limitada por ese territorio de cosas no-comestibles, esas cosas en torno a los cuales los hombres han tejido otro tipo de acciones culturales. “Por eso, frente a lo comestible y frente a lo fungible, todos los pueblos de la tierra, mientras ha durado el neolítico, han delimitado un espacio privilegiado en el que las cosas de pronto […] aparecían como dignas de ser miradas (mirablia o maravillas). Pues bien, bajo el capitalismo, y tras un proceso de más de dos siglos que está a punto de completar su bóveda, ese espacio ha sido suplantado por el Mercado”[15]. Y las consecuencias de dicha suplantación son profundas, pues con ello todas las fibras antropológicas quedan hiladas de un modo enteramente nuevo, las junturas se articulan de otro modo, los tejidos se distribuyen y se pliegan en nuevos e inauditos equilibrios.
¿Qué implicaciones tiene lo anterior? Por una parte, el Mercado, al usurpar sin pudor todos esos antiguos recintos sagrados, al violar y desarmar esa distinción neolítica, se convierte él mismo en sagrado. “Por eso el Mercado, el lugar social por antonomasia de nuestra cultura, se nos ofrece como un ámbito de culto, místico y sobrenatural, sacro y marcadamente estetizado”[16]. Pero el Mercado, a su vez, es ese “recinto” en el que se da el proceso interminable e infinito del consumo, ese proceso por cuya rueda devoradora se mueven todas las cosas por igual, objetos, cuerpos, imágenes, representaciones, símbolos, información, deseos. El viejo régimen de la cosa, las antiguas distinciones, quedan desarticuladas, inhabilitadas. Estamos, pues, ante un doble movimiento: primero el Mercado suplanta el recinto de los lugares sagrados y se convierte él mismo en lo único sacro y, ulteriormente, deglute dentro de su proceso consumidor todas las realidades humanas, convirtiéndolas a todas en comestibles. En la sociedad capitalista todo es comestible, ya no queda ningún recinto de cosas sagradas protegidas contra la voracidad del hambre inmediata.
La “sociedad de mercado” se limita a masticar todas las cosas sin apenas mirarlas, porque para mirar primero hay que poder pararse un segundo, y pararse es precisamente lo que nunca permite la sociedad capitalista. La sociedad consumista es una sociedad de pura hambre, y el hambre siempre es “rápida, repetida y mortal”, e infinita. No hay tiempo para usar las cosas, para mirarlas, para hacerlas humanas, las cosas no se detienen. Frente a esa esfera del puro consumo está “la del «convivium” o la «sysitia», la vida pública, donde los hombres desarman sus bocas para el mito y el logos”[17]. Pero el capitalismo nunca puede desarmar su intrínseco masticar, pues en ello consiste.
Buena parte de la argumentación se teje con la mira puesta en el mito del sacrílego Erisictón, que es condenado a padecer un apetito insaciable, a sufrir un hambre que nunca puede saciarse, que nunca se detiene, un hambre infinita que no se puede jamás calmar, que no se detiene (porque no puede, porque en ello consiste) ante nada, que más desea cuanto más introduce en su vientre, digestión sempiterna, metabolismo brutal, “toda comida en él es causa de más comida”, ese es su castigo, ese ciclo infinito del hambre, esa rueda infinita del apetito insaciable siempre renovado y nuca satisfecho, esa ausencia de fin: eso es el infierno para un griego, ese proceso inacabado. Contra ello construyeron la polis, y a ello nos devuelve ahora la sociedad del puro consumo. El capitalismo es un infierno griego.
Nada es suficiente para Erisictón, nada puede saciar su apetito infinito, lo devora todo, sus bosques, sus casas y hasta su propia hija, es un deglutir imparable que no distingue nada, que no contempla nada, sólo se oye el batir ciego de sus mandíbulas. Finalmente empieza a devorarse a sí mismo entre gritos de dolor, se arranca sus miembros y su carne a mordiscos, “y el infeliz alimentaba a su cuerpo disminuyéndolo”. Ahí queda mostrada la monstruosidad, y con ella la advertencia.
Menciona Alba Rico a Juan de Salisbury, el cual comparaba la res pública con el cuerpo humano. Así, en efecto, la gente había de moverse con lentitud y parsimonia en la catedral, porque el cerebro es el órgano de reflexión “y con rapidez en un mercado porque la digestión se produce como un fuego que arde con celeridad en el estómago”. Esa es la metáfora, pero no nos la habemos con un mero lirismo. Se trata de que en la sociedad capitalista quedan diluidas ciertas vertebraciones antropológicas añejas, los espacios simbólicos se despedazan, la rapidez de la digestión anega todos los espacios del hombre, “puede decirse que en la sociedad capitalista cerebro y estómago se confunden, catedral y mercado son lo mismo. Lo que caracteriza al mercado es, en efecto, la velocidad de Erisictón, la rapidez del hambre, que desprecia las cosas y las formas”[18]. El entramado estructural tecno-económico lleva inscrito en su configuración capitalista una propulsión ínsita que remueve todos los vectores del metabolismo social en des-controladas y alienadas direcciones caóticas.
El capitalismo impide asimismo la aparición de las cosas que sólo han de ser vistas, impide nuestra separación de la pura vida orgánica a través de un reposado tejido cultural. El capitalismo nos devuelve a la permanente lucha darviniana por la supervivencia, a la vida del hambre sin cultura, sin reposo, sin cosas sagradas. El Mercado, convertido en el único recinto sagrado, a su vez profana todas las cosas, las convierte a todas en comestibles y consumibles. El Mercado, en su apoteosis, somete toda la realidad humana a un proceso de re-biologización, como ya habíamos advertido, pues “lo específico del «consumo» es la necesidad de una destrucción sin medida y una renovación sin reposo; el hambre no acaba nunca, tiene que empezar siempre de nuevo, está sometido a las penas de la infinitud […] No es quizás una casualidad que a esta monstruosidad de un proceso sin límites, inacabado, siempre por constituir (sin constitución, por decirlo así) […] a este antro de ciclos y repeticiones los griegos lo denominaban Infierno”[19]. Esas condiciones que el capitalismo impone son las condiciones de la maldición del Hades, el eterno consumo inacabado, un movimiento incesante e infinito que siempre se repite pero que nunca termina nada, que nunca construye nada, ese es el castigo de los dioses, ese terror de Tántalo, Sísifo, las Danaides.
Ese horror es el apeirón, lo que no tiene fin, lo que jamás llega a completarse, lo que siempre se reanuda sin haberse consumado, el eterno gerundio sin participio, el proceso sin culminación, la labor sin fruto, absurda, siempre empezando de nuevo. Así evocaban los griegos la idea de castigo y de maldición, así nos hace funcionar el capitalismo. El apeirón es la pura naturaleza, el apeirón es el hambre, es el ciclo en el que nuestro esfuerzo es siempre infructuoso porque no logra jamás desprender ningún objeto completo, porque no llega jamás a un término estable. Y precisamente la polis está construida frente a ello, contra ello. La sociedad política, la ciudad, es ese lugar que abrieron los hombres para con-vivir en un nuevo tejido sustraído al eterno ciclo de lo puramente biológico. ¿Estaría el capitalismo destruyendo toda comunidad política para expulsarnos de nuevo a esa situación de esencial des-protección, a esa situación de pura intemperie, a ese miedo?
La situación a-política no es el paraíso adánico, muy al contrario; la intemperie adánica es estar arrojados a unas condiciones vitales de máxima desprotección, a un tráfico a-político lleno de incertidumbre. Cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso no estaban siendo condenados a una maldición. Ese mito ha de ser releído ya que, muy al contrario, estaban siendo salvados de una vida des-protegida, des-ubicada, de una vida sometida a la imprevisibilidad caótica. El capitalismo, por el contrario, al estar deshaciendo todos los tejidos, nos está “devolviendo de nuevo” al espacio adánico de la vida a-política, un espacio que pudiera ser escasamente idílico y paradisíaco. El capitalismo devora las murallas de la ciudad, esas murallas protectoras tejidas por la malla de la ley, esas murallas que sujetan las investidas de lo absolutamente impredecible y que posibilitan un mínimo de estabilidad, una mínima y necesaria referencia de certidumbre, de ubicación, de seguridad, de lentitud.
El capitalismo derrumba esas murallas, engulle las leyes inutilizándolas, paralizándolas, trivializándolas, deshaciéndolas. Quedamos inermes al ser devueltos al desierto adánico, ese espacio en el que el hombre existe sin vestimenta política, sometido a los vientos impredecibles de lo a-nómico, al caos de lo no escrito, de lo enteramente aleatorio. Quedamos “devueltos” y arrojados a un “estado de naturaleza” que es la omnipotencia desnuda del Mercado Absoluto, el cual nos atraviesa con sus vientos caóticos e ingobernables, insujetables, turbulentos, centrífugos, biológicos, que nos zarandea con sus pánicos bursátiles, con sus tormentas financieras, con sus convulsiones impredecibles, con sus recesiones imprevistas, con sus desplomes de bolsa, con sus derrumbes de precios, con sus golpes de inflación, con sus crisis de sobreproducción, con sus caídas de la demanda, con sus devaluaciones monetarias, con sus desaceleraciones repentinas, con sus subidas de tipos, con sus crack. El Mercado es el nicho ecológico y el entorno climatológico en el que los hombres sobreviven desnudos, un nicho y un entorno cuyas condiciones no son controladas, ni decididas, ni previstas, ni discutidas, ni gobernadas: sobrevienen como sobrevienen los cataclismos naturales. Ante ello sólo cabe la fe supersticiosa gestionada por hechiceros y magos, la credulidad atemorizada y trémula de unos individuos que escuchan a los economistas y a los analistas “expertos” del mismo modo que un campesino medieval escuchaba los augurios y auspicios del cura. No entendemos ese lenguaje, no entendemos las fuerzas que hay en juego, las acometidas nos advienen con sobrecogimiento, nada hay que podamos hacer y somos pura impotencia supersticiosa ante los cambios de la economía-clima.
Esta economía no es inhumana, sino más bien sobre-humana: es una fuerza situada más allá de nuestro control, más allá del poder y gobierno de los hombres, una economía cuyos efectos caen sobre nuestras cabezas como los rayos caen del cielo, a la manera de castigos bíblicos. Un funcionamiento económico que se desborda como la furia veleidosa de un Dios cuyos designios inescrutables no nos es posible conocer, más allá del entendimiento de los hombres. El Mercado es como el Dios de los teólogos nominalistas medievales, como el Dios voluntarista y caprichoso de Guillermo de Ockham.
El capitalismo tiende a producir un estado de “antropología cero”, pues apenas deja construir un mundo, las cosas ya no tienen tiempo de solidificarse y permanecer en medio de esa tormenta biológico-mercantil, las cosas no tienen ni tiempo de morir, el hambre es rápida, no deja constituirse al objeto, pues para poder mirar las cosas hay que renunciar a comérselas, y el capitalismo se lo come todo. El tiempo del capitalismo es un tiempo de cataclismo, de renovación catastrófica. Nada tiene raíz, nada arraiga, todo lo que aparece ante nuestros hiperestimulados ojos hechizados sucumbe rápidamente en el desfile mercantil del ciclo aparición-renovación. “Nada dura. Nada arraiga en el cosmos. En el Mercado, las cosas se suceden a tal velocidad que no nos da tiempo a agarrarlas”[20]. Las cosas son siempre una exterioridad efímera, una transitoriedad inconsistente que resbala sobre nosotros sin dejar huella, ni memoria, ni uso, ni vejez, ni relato. Los objetos dejan de ser portadores de cultura, dejan de ser soluciones humanas a problemas humanos.
Los objetos se insertan en un tiempo de espasmo, no tienen tiempo de insertarse en un texto cultural, no nos pertenecen, no tejen un historia con los hombres, son fetiches cuyo origen humano nos es ocultado y cuyo destino no es el uso. “Si el fetichismo las convierte en cosas de mirar la velocidad de la producción se las come, las devora, las destruye sin que alcancen a ponerse en pie”[21]. Se trata de un sistema económico “acuciado a vida muerte por la renovación”, lo cual construye un mundo de ontología débil, blanda, fragmentada, pues todo lo que aparece lo hace con el signo inequívoco de la destrucción, con el estigma connatural de la obsolescencia; las cosas aparecen para no durar, para no pertenecernos, sólo lo hacen como fulgurantes mercancías hechizadas que masivamente surgen de la nada para hundirse en la nada. Las cosas no llegan a horadarnos, no nos arañan, no se pegan a nuestro mundo de vida, todo está perpetuamente en un movimiento de renovación, “la perseverancia en el ser es la ruina del capitalismo”[22]. Tal vez en ello enraícen todos los devaneos del pensamiento postmoderno, todos sus simulacros, todos sus pensamientos débiles, todas sus ausencias de fundamento, todos sus vacíos, todas sus fragmentaciones explosivas del sentido, todos sus fútiles juegos de contingencia.
En las cosas no aparece el roce del uso cultural, su rutilante envoltorio no queda “ensuciado” por la huella humana de aquellos que lo han usado. La aceleración de la revolución tecnológica inextricablemente unida a las necesidades de la reproducción ampliada de capital conforman un espacio antropológico inédito y calamitoso, un espacio flotante en el que las cosas pierden toda consistencia neolítica porque todo es continuamente revolucionado, donde impera una continua des-estructuración material y simbólica del mundo de los hombres, pues “[e]n el marco del capitalismo llamado «flexible», lo sabemos, los hombres mismos, como mercancías que son, deben estar dispuestos a dejarse distribuir a velocidad vertiginosa en las redes del mercado, renunciando a todo aquello que ha constituido la seguridad del neolítico (la casa, la comunidad, la continuidad entre las generaciones)”[23]. Postmodernidad, capitalismo tardío, fin del neolítico.
Los hombres son devueltos, insistimos, al azar del ciclo biológico, a la contextura frágil de la mera reproducción de la vida, al ponos en el que nunca puede surgir un mundo estable, a ese automatismo ciego que escapa al control de los hombres. La aparición de todos los objetos bajo la forma mercancía en un “espacio” de permanente y propulsada renovación, el Mercado, reduce todas las cosas humanas a puros “artículos de consumo”, a puras contingencias que se asimilan orgánicamente. El capitalismo es un proceso de digestión totalizadora, todo queda subsumido en su metabolismo acelerado, “es decir, convierte el «mundo» en un puro medio de reproducción biológica y lo devuelve al ciclo eterno de la Naturaleza”[24]. Se trata, claro, de ese Mercado con mayúsculas que ya no es el mercado (o los mercados) que siempre existieron en todas las sociedades humanas mientras duró el neolítico, sino ese Mercado totalizador y devorador que revierte la vida humana en un mero mundus, que es la lucha siempre inacabada de la labor del ciclo natural, condiciones éstas que hacen inverosímil la construcción de un mínimo mundo.
El mundus es ese “lugar” siempre por hacer, siempre en movimiento, siempre inmerso en un in-finito bucle de retroalimentación autótrofa en el que nada permanece erguido, flujo perseverante en el que lo sólido se torna una quimera, en el que los mercantiles jugos gástricos roen toda edificación que quiera erguirse a una lentitud menor de la impuesta por el ciclo irrefrenable del Mercado. “Al contrario que las sociedades llamadas tradicionales, secuestradas por su pasado, la sociedad capitalista está, así, secuestrada por su futuro: en ella nada «es», porque todo está en proceso, ni nada «era» pues todo es todo el tiempo abolido”[25]. No es posible el receso, la desaceleración, el descanso, todo nace para de inmediato perecer, todo se lanza a un insaciable crecimiento destructivo que tiende al infinito. El bullicio no puede cesar en una estructura económica inherentemente fluctuante, metabólica, imparable, propulsada, descontrolada. Ningún mundo puede ser levantado sobre esa estructural inestabilidad siempre móvil.
La modernidad capitalista ha “liberado” individuos hambrientos hasta la hybris, individuos atomizados en la inmanencia de lo idiotes, individuos des-ligados del resto de los hombres, únicamente contactando con los otros en los funcionales intercambios mercantiles, hombres des-encajados que flotan en la transparencia allanada de la mera reproducción acelerada de la vida, que deambulan des-quiciados por la selvática planicie del Mercado, atravesado por sus velocidades digestivas; “el más puro, bárbaro e ininterrumpido «consumo», en lo que constituye la primera experiencia histórica de una sociedad verdaderamente primitiva, como nunca conoció la Economía de la Edad de Piedra: una bulímica, gigantesca –es decir– cultura de pura subsistencia que devora material y simbólicamente, junto a selvas y automóviles, animales y casas, la cultura misma”[26]. Piezas maleables y siempre agitadas, meros vasos comunicantes atravesados por flujos indistintamente consumibles: información, publicidad, propaganda, ocio, espectáculo, un mismo maremágnum convulsionado y disolvente. El mito de la “sociedad de la comunicación”, de la “sociedad de la información”. Toneladas de flujo de información, máxima disponibilidad y accesibilidad instantánea, un paroxismo desquiciado a través de incalculables canales telemáticos, astronómica estructura en red en una apoteosis de la intercomunicación potenciada, circulación maximizada a la velocidad de la luz. Pero esa danza electrónica y audiovisual es sólo un espectáculo multifragmentado, un caleidoscopio disolvente que no para de girar, una hiper-proliferación convulsiva inasimilable, un histrionismo en el que los canales engullen a los propios contenidos, supermercado de mensajes inconexos que no se insertan en perspectivas integradas de sentido, sino un mero marasmo deshilachado, meros jirones sin significado unificado, meros destellos en flash que apenas rozan una mínima consistencia significativa. Ese es el hombre contemporáneo, el hombre in-formado, esto es, el hombre sin forma.
Fin del neolítico, nos dice Santiago Alba. Se han desmoronado “lentitudes antropológicas” milenarias, estamos embarcados en un “régimen de catástrofe permanente”, el pasado es cercenado y desgajado de nuestra vida, no pertenecemos a ninguna continuidad, fragmentados en una bulliciosa deriva de velocidad crecientemente ampliada, velocidad en la que no puede configurarse ningún mundo humano a la manera en que esto se ha venido haciendo durante toda la historia de la humanidad. Hombres desnudos y despojados viéndose obligados a empezar de cero a cada momento, sin tradición, desarraigados, lanzados en inercias sin sentido, flotantes biografías descuartizadas deambulando en la rutilante flexibilidad mercantil. Un nuevo régimen de temporalidad nos ha caído encima, uno en el que las cosas se nos escapan de las manos, uno en el que la “lentitud neolítica”, el tiempo lento de los hombres, el tiempo de nuestra “condición indígena”, ha sido abolido, superado. No queda tiempo ni lugar para construir mundos estables, para la polis, para los cuerpos que se relacionan con los símbolos. Todo se diluye en un flujo mercantil rapidísimo, todo se convierte en velocidad, en tránsito continuo, en des-configuración perpetua. “Mundos” que ya no son tales, frágiles, destartalados, volatilizados.
Ese régimen temporal que se nos impone es el progreso infinito que promete el capitalismo. “Ahora el futuro viene hacia nosotros. Se ha dado la vuelta –strofein– y avanza contra los cuerpos y las cosas como un tren de carga que no podemos detener. Lo tenemos de cara; no nos da tiempo; no nos deja descansar”[27]. Acuciados en esta pseudo-sociedad anfetamínica, empujados a ese futuro permanente que es el movimiento imparable del Mercado en su carrera ingobernable, en el que las cosas no son realmente cosas sino meras entelequias fetichizadas que se deslizan en nuestras manos sin que las podamos asir, en el que las “cosas” no llegan jamás a ser cosas humanas porque son desechadas antes de que pasen a integrar parte de un mundo humano, ciclo de renovación infinita, de caducidad soberana, en la que todo nace con vocación de morir y consumirse, en la que todo se mueve y nada es, revolución constante en la que no hay tiempo para el hombre, desbordado por un sistema que produce una temporalidad inhumana o sobre-humana en el que los propios hombres no son más que una rémora obsoleta.“El consumidor, por su parte, no mastica el objeto, es atravesado por él; opera únicamente como vehículo o conducto de su circulación como mercancía”[28]. Es un tiempo de conquista, de voracidad, nada puede ser puesto en pie, el sistema depende para su subsistencia del total reciclado de todo. Y es que “el capitalismo de «después del neolítico», con su racionalidad tecnológica, ha acabado por reunir en un solo proceso el hambre y el conocimiento, y ha reducido todas las cosas –las de usar y las de mirar– a puras «cosas de comer»”[29]. La maldición de Midas convierte las cosas de comer en cosas de mirar (pues todas las cosas aparecen como sobrenaturales en su envoltorio mercantil, en su epifanía fetichizada bajo la forma-mercancía), pero ulteriormente el bucle se retuerce y absolutamente todas las cosas son declaradas comestibles, sobrevuela el espectro de Erisictón. Es una total guerra declarada contra la lentitud de la cultura, una situación en la que nada puede ser viejo y venerable, las cosas no envejecen, la vida social no teje hilos simbólicos estables, nada se codifica, todo se deshace y se diluye antes de cuajar. ¿Qué cultura que pueda ser llamada verdaderamente tal puede ser tejida en semejantes condiciones?
Los hombres caminan más despacio que el capitalismo, la política se despliega a una velocidad inferior a la impuesta por las necesidades del capital. El zóon politikon no puede vivir a semejante velocidad, Aristóteles ha sido enterrado por el capitalismo. La palabra deliberativa requiere una lentitud, una pausa, un receso, un espacio, una plaza no sujeta a la voracidad digestiva del ciclo mercantil. La velocidad capitalista es pura anomía, ausencia de Ley. La palabra, la política, la ciudad, el encuentro con los otros en lo público, los símbolos, las tradiciones, los relatos, el arte, todo ello necesita de un espacio privilegiado robado a la voracidad meramente vital de la Naturaleza, que se mueve en sus meros ciclos de reproducción incesante y siempre hambrienta. Los muros de la ciudad, de la ciudad neolítica, nos han separado siempre de ella. El capitalismo contemporáneo ha derrumbado esas murallas, nos ha devuelto al ciclo natural del hambre, de la voracidad siempre renovada, a la selvática condición de lo puramente comestible, y lo ha hecho propulsándonos además a una velocidad inhumana. La vieja condición neolítica del hombre queda deshecha, nos sumergimos en una ciudad intangible de perpetuo movimiento renovado, en una rapidez sin cosmos en el que las cosas no arraigan, en el que los hombres son desbordados por un sistema que se lanza por una pendiente de velocidad inaprensible frente a la cual la condición indígena del hombre se ve siempre rezagada. Vamos retornado al ulular de la Especie.
[*] Jorge Polo es Licenciado en Filosofía por la UCM y cursa actualmente estudios de Master en la misma universidad.
Notas:
[1] Santiago Alba Rico, La ciudad intangible, Argitaletxe Hiru. 2002 p. 249
[2] Santiago Alba Rico, Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado. Anagrama 1995
[3] Ibídem. p. 125
[4] Ibídem. p. 29
[5] Santiago Alba Rico, La ciudad intangible, Argitaletxe Hiru 2002 p. 235
[6] Paul Lafargue El derecho a la pereza Editorial Fundamentos 1998
[7] Santiago Alba Rico, La ciudad intangible, Argitaletxe Hiru 2002 p. 239
[8] Ibídem. p. 241
[9] Santiago Alba Rico, Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado. Anagrama 1995 p. 288
[10] Felipe Martínez Marzoa La filosofía de “El capital” de Marx, Taurus Ediciones, 1983 p.36
[11] Santiago Alba Rico Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado. Anagrama 1995 p. 30
[12] Ibídem., p. 31
[13] Santiago Alba Rico, La ciudad intangible, Argitaletxe Hiru 2002 Pag 184
[14] Ibídem.
[15] Ibídem. p. 244
[16] Ibídem. p. 245
[17] Ibídem.
[18] Ibídem. p. 223
[19] Ibídem. p.28
[20] Ibídem.. p. 224
[21] Ibídem.
[22] Ibídem.
[23] Ibídem p. 226
[24] Ibídem p. 141
[25] Ibídem.
[26] Ibídem. p. 161
[27]Ibídem p. 25
[28] Santiago Alba Rico Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado. Anagrama 1995 p. 58
[29] Santiago Alba Rico La ciudad intangible Argitaletxe Hiru 2002 p. 39
| Cuaderno
de
Materiales SISSN: 1138-7734 Dep. Leg.: M-10196-98 Madrid, 2007. |
 Lic.CC.2.5  |